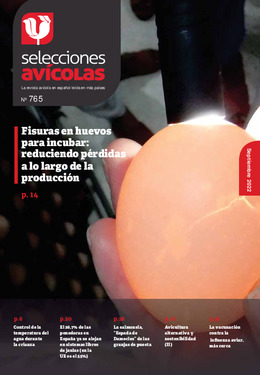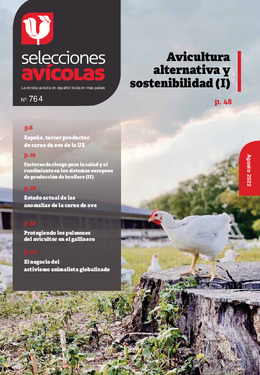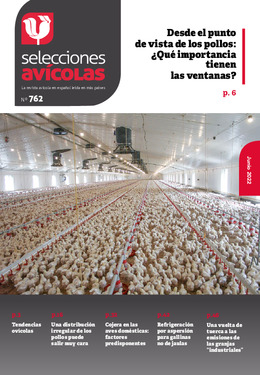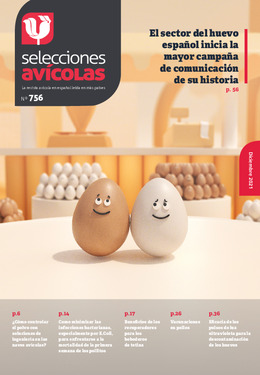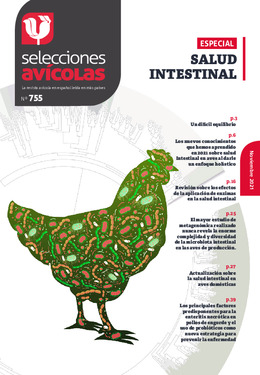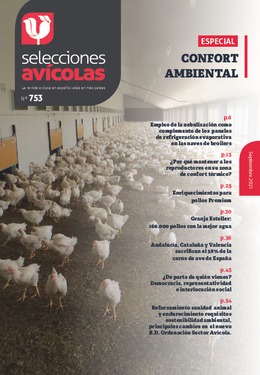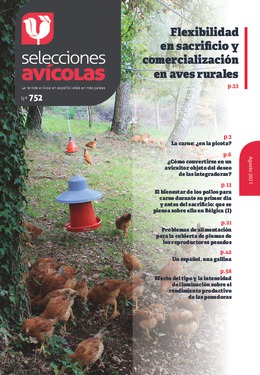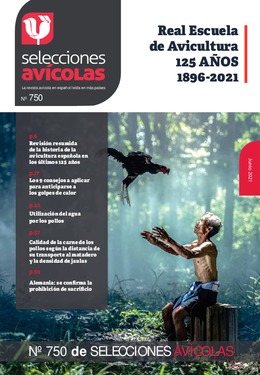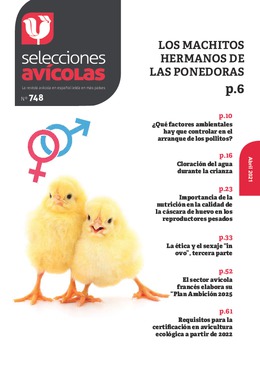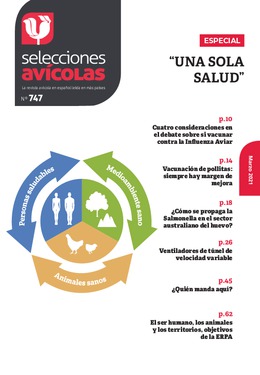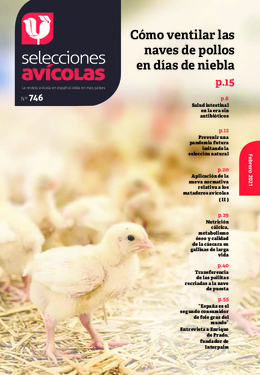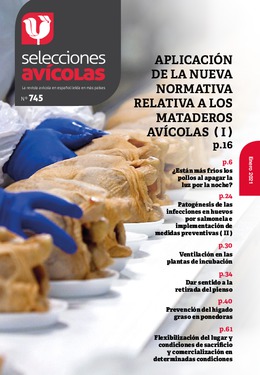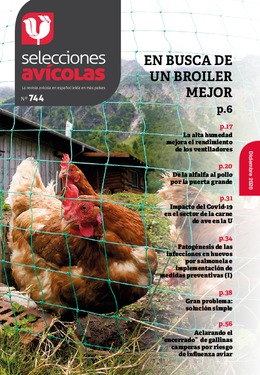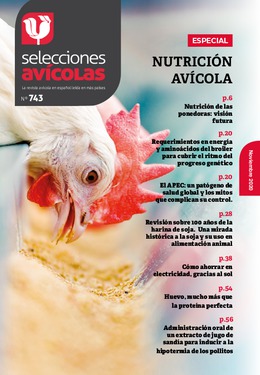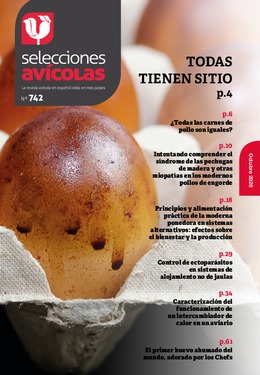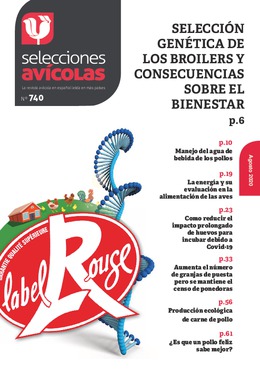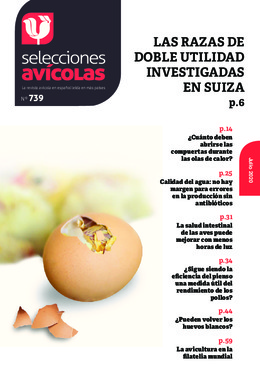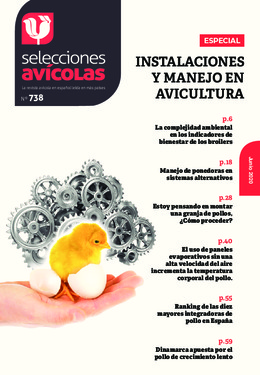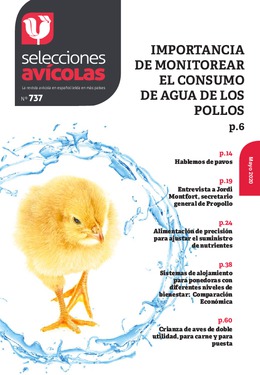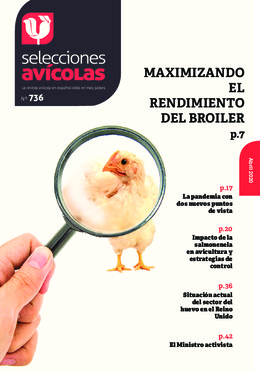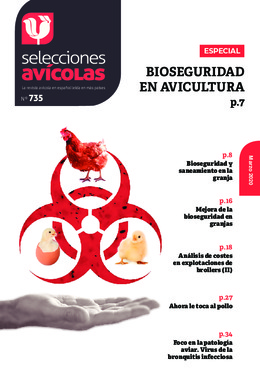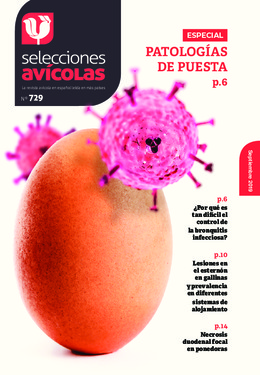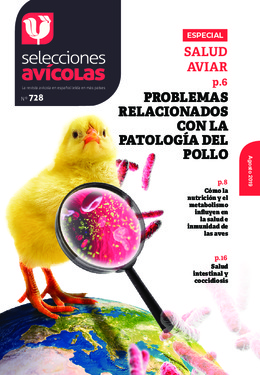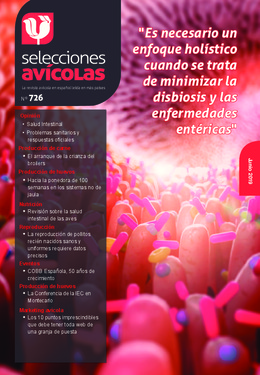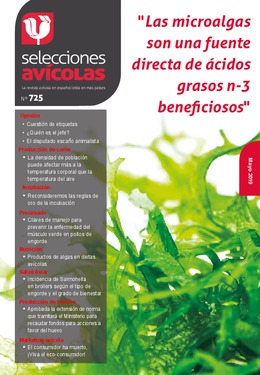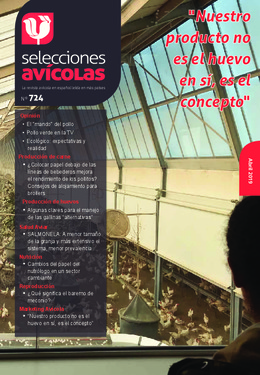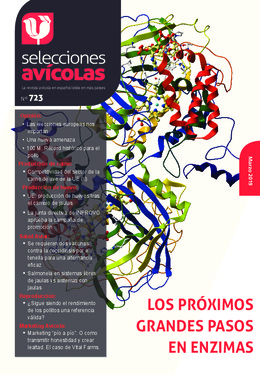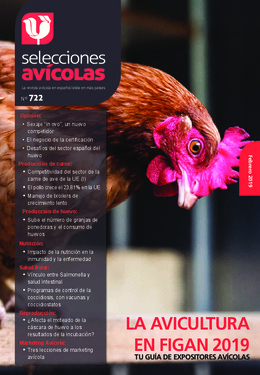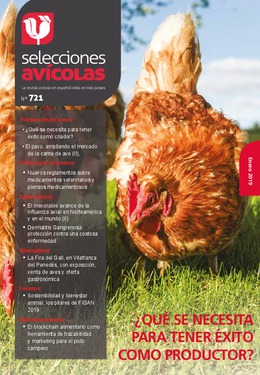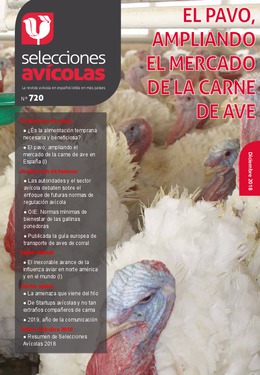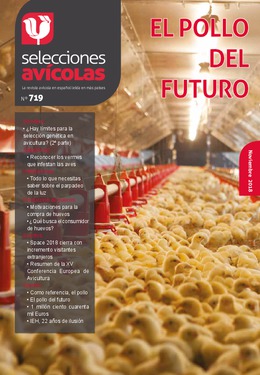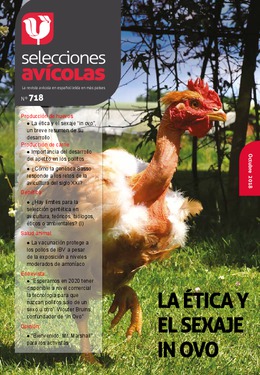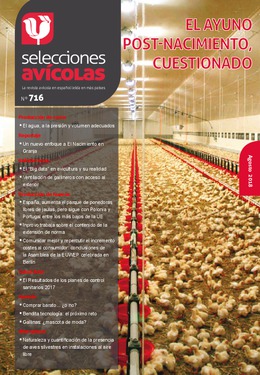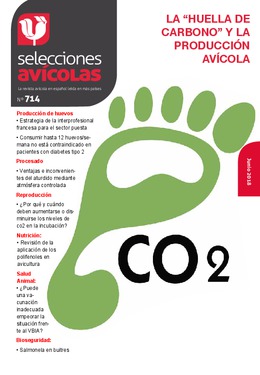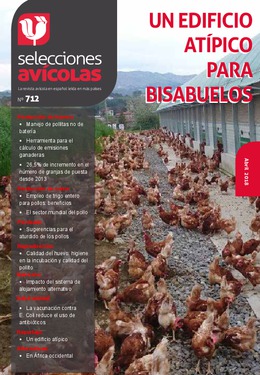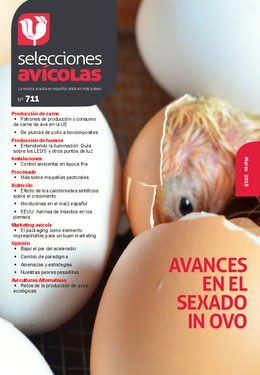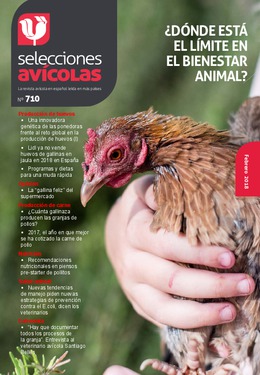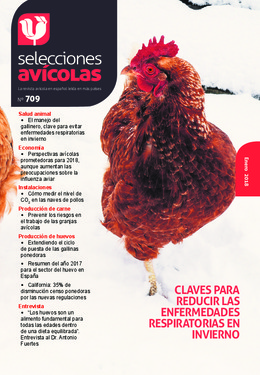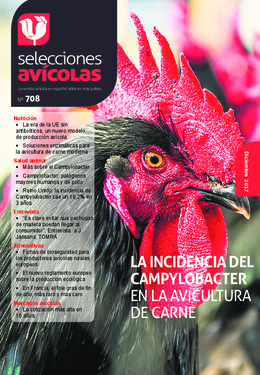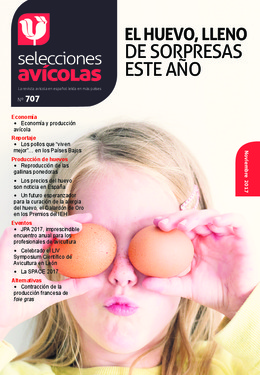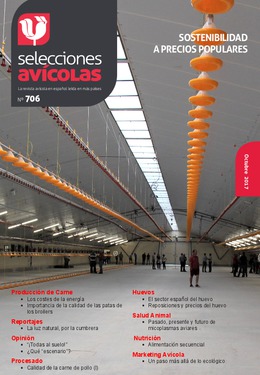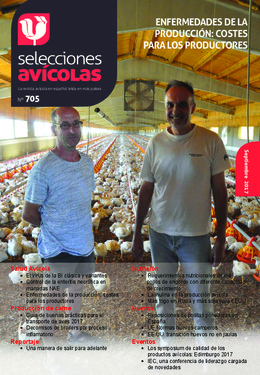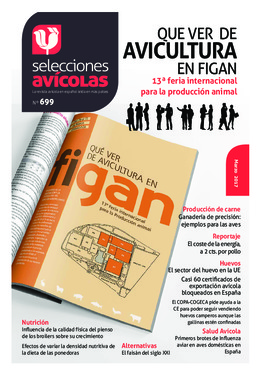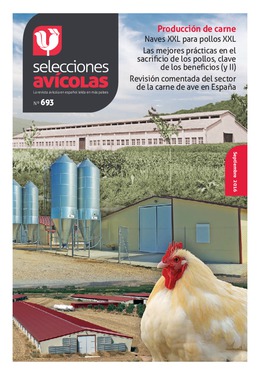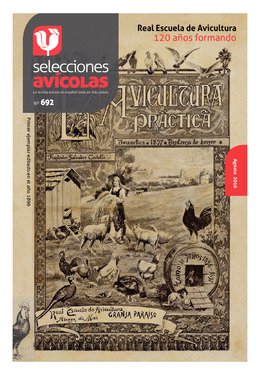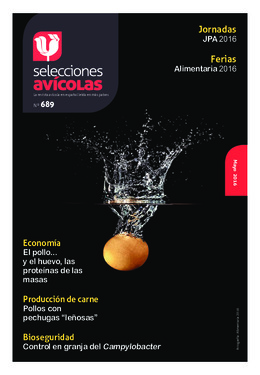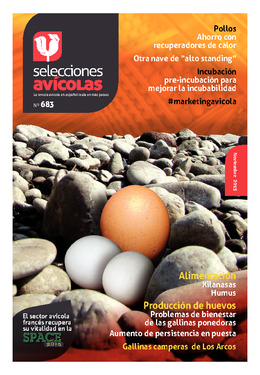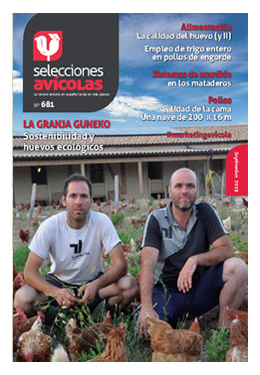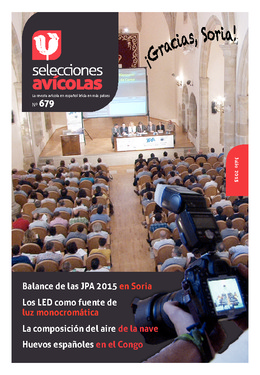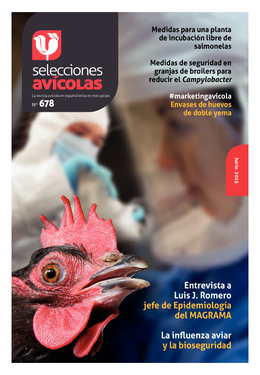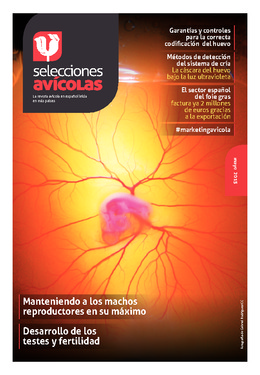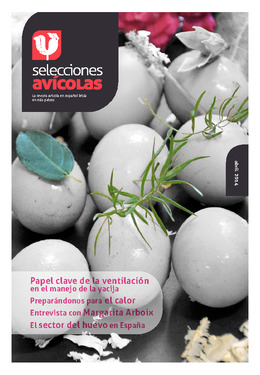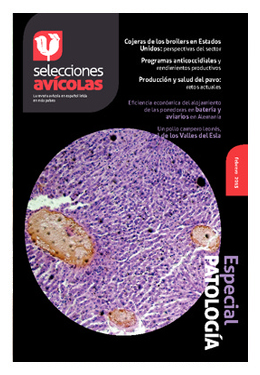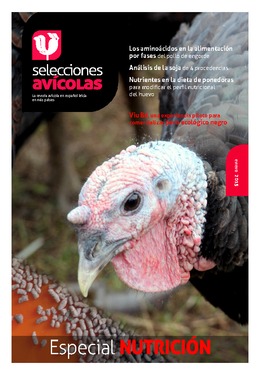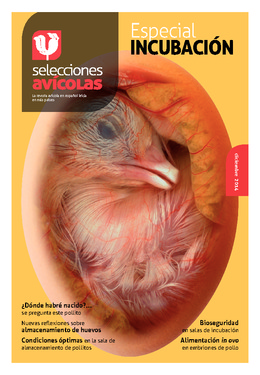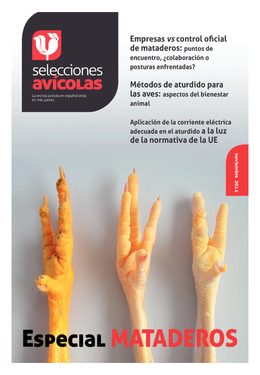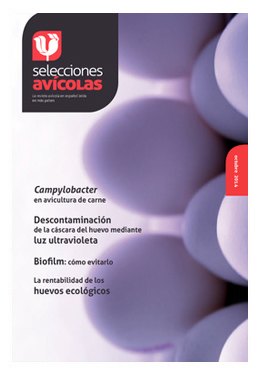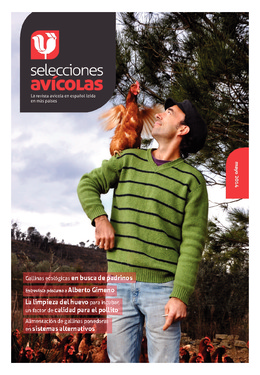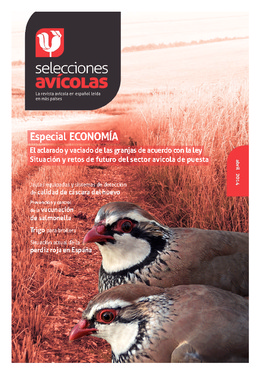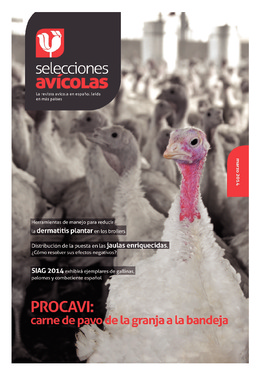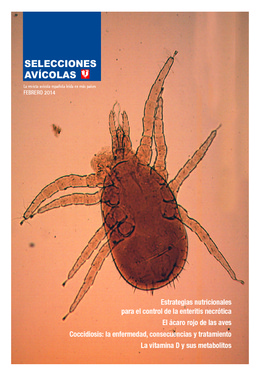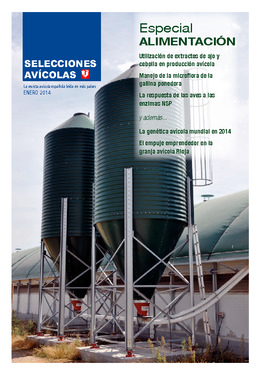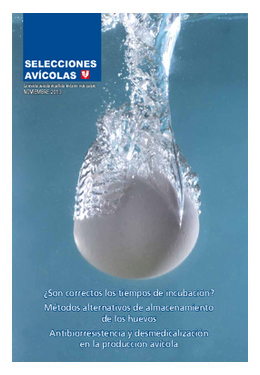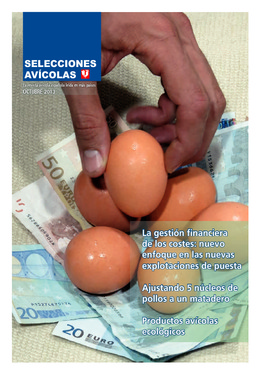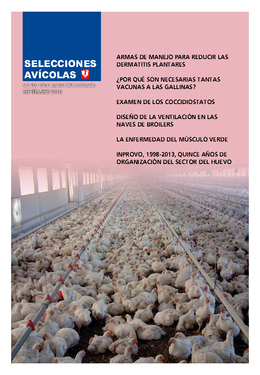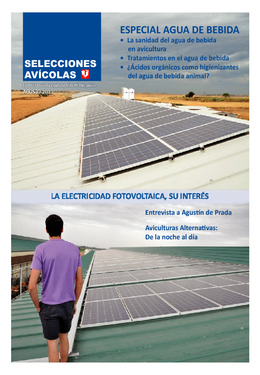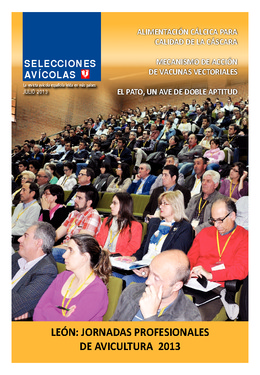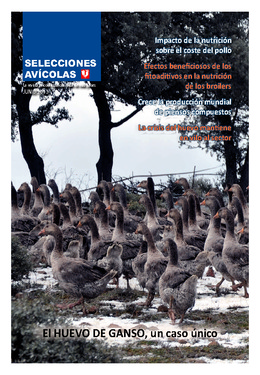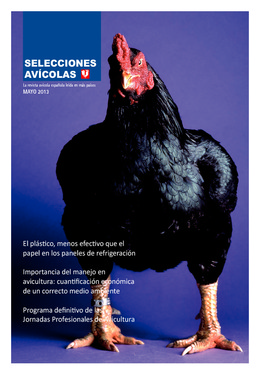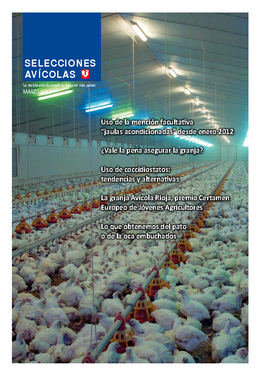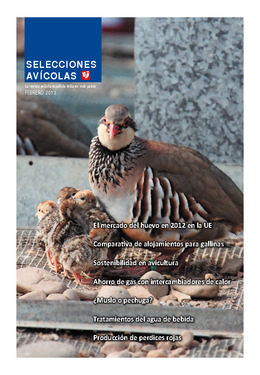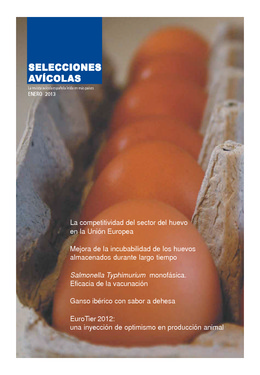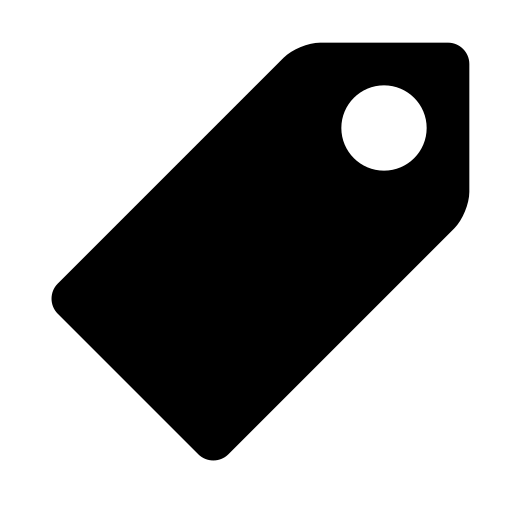
Este artículo es parte de la edición de enero, 2022
Razas, estirpes y cruzamientos avícolas hasta la actualidad
Una divulgación elemental
Aunque es de suponer que para la gran mayoría de nuestros lectores, ya introducidos en el sector avícola desde hace más o menos tiempo, el tema del que tratamos en este artículo ya es conocido, el objetivo del mismo es tanto ofrecer a los mismos un repaso de algunos aspectos elementales de la genética aviar, como a aquellos recién introducidos en él una aclaración sobre la evolución de la misma en el último medio siglo. 
Concepto de individuo, especie, raza y variedad

- Por individuo se entiende todo ser viviente, animal o vegetal, dotado de características propias.
- Especie es el conjunto de individuos dotados no solo de la misma constitución orgánica, sino de idénticas características, cualidades, aptitudes e instintos. Por ejemplo, los pavos (Meleagris gallipavo) son una especie, las gallinas (Gal/us gallus) otra la codorniz (Coturnix coturnix) otra, etc.
- Raza es el conjunto de individuos de la misma especie en los que, o bien por influencias externas, del medio ambiente en el que viven, o bien internas, por decisión humana, han aparecido características o se han revelado aptitudes o cualidades distintas de las de la especie originaria, quedándoles fijas y transmitiéndose invariablemente a su descendencia. Como ejemplos en las gallinas tenemos las razas Leghorn, Castellana, Prat, New Hampshire, etc. razas todas ellas perfectamente definidas.
- Variedad es la agrupación de individuos de la misma raza en los que, manteniéndose sus características y aptitudes, se presentan algunas distintas de las propias de ella, especialmente en el color del plumaje. Por ejemplo, en la raza Prat, una variedad es la «leonada» (la más popular) y otra es la «blanca».
Evolución histórica de la genética avícola hasta los años 1950-60
Si hacemos un repaso de la extensa bibliografía avícola hasta mediados del siglo pasado, vemos que la práctica totalidad de autores, españoles y extranjeros, se centran en la descripción de las diferentes razas de gallinas hasta entonces conocidas. De esta forma se describían con detalle sus aspectos fenotípicos (la forma corporal, el color del plumaje, el tipo de cresta, etc.) y, secundariamente sus aptitudes más sobresalientes, como podían ser su rapidez de crecimiento, su capacidad para la producción de huevos, etc. En base a ello, los avicultores de aquellos tiempos (en todo el mundo, incluida España) tomaban sus decisiones en la elección de la o las razas que iban a explotar según un criterio basado en la belleza de la raza, por delante de lo que creían más rentable para su mercado potencial.

Y así «seleccionaba» a esta/s raza/s según los conocimientos personales, muchas veces guiados más por unos aspectos fenotípicos que en unos criterios realmente genotípicos. Luego, en el primer tercio del siglo pasado, se empieza a comprobar que determinados cruzamientos entre individuos de diferentes razas podían ser más rentables que las mismas razas puras originarias, bien por una mayor velocidad de crecimiento, bien por una más elevada producción huevera, bien por una mayor resistencia a enfermedades, etc.
Se demostró así, en avicultura, el concepto de «vigor híbrido» o heterosis, que luego también se ha aplicado a otras producciones animales. Hasta entonces, mientras que para la producción huevera se solía partir generalmente de la raza Leghorn, considerada la líder en el huevo blanco, y de las razas New Hampshire o Rhode lsland en el más minoritario de color, para la de carne se utilizaban los machitos hermanos de las pollitas, aun teniendo en cuenta su lento crecimiento al no tratarse de unas razas especializadas para ello. Algo más tarde, sobre mediados del siglo pasado, para la producción especializada de pollería para carne, requerida especialmente tras el desarrollo económico a partir de la II Guerra Mundial, comienzan a criarse unos nuevos híbridos, producidos especialmente del cruce de la gallina Leghorn con algunos machos “semipesados” ya existentes en España, como eran los de las razas Rhode Island, New Hampshire, etc.
La segunda mitad del siglo XX
De forma casi simultánea, en Estados Unidos primero y luego en algunos otros países (el Reino Unido, Japón; Países Bajos, Francia, Israel, etc.), aunque no en España, comenzaron a surgir verdaderas empresas de genética avícola que desarrollaron sus propias líneas o estirpes de determinadas razas. De esta forma, empezaron a aparecer en el mercado mundial unas gallinas Leghorn o de algunas razas de color de determinadas estirpes comerciales (Hy-Line, Dekalb, etc.), con muy ligeras diferencias reales entre sí, al mismo tiempo que otras de razas pesadas que, en base a la raza Plymouth blanca para las hembras y la Cornish para los machos, darían lugar a las primeras estirpes (Hubbard, Arbor Acres, etc.) ya verdaderamente especializadas en la producción de unos pollos, los «broilers», de una velocidad de crecimiento desconocida hasta entonces. A partir de los años cincuenta el crecimiento de la genética avícola ha sido imparable, caracterizándose por dos hechos estrechamente relacionados:
- La desaparición de las razas puras como producto comercial, siendo sustituidas casi en exclusiva por aves híbridas de diferentes estirpes.
- El desarrollo del sistema de representación de las diferentes estirpes comerciales que se fueron consolidando, gracias a que los productos finales eran fruto de los cruces proporcionados por las granjas de multiplicación, abastecidas a su vez por las de selección.

En España, concretamente, a partir del acelerado desarrollo económico de la década de 1960-1970, en los inicios de la misma comenzaron a implantarse delegaciones de las estirpes norteamericanas para la puesta y la producción de carne, algunas de ellas en las mismas granjas de selección españolas (con renuncia, éstas, de sus programas propios) y, en otras, en explotaciones de nuevo cuño.
La base para la búsqueda, en principio, eran los varios Concursos de Puesta o de Carne que entonces tenían lugar en Estados Unidos, por observación de las estirpes mejor calificadas, aunque se llegase al extremo, una vez ya comprometidos estas, de aceptar cualquier propuesta de ese país, sin fijarse demasiado en sus rendimientos.
En tanto que en el mercado español de aquellas épocas predominaban claramente las estirpes de puesta productoras de huevos blancos, por su superior rendimiento que las de huevos marrones, en el sector de la carne de ave se implantó muy rápidamente el sistema de integración vertical, copiado con más o menos éxito, del que predominaba en Estados Unidos.
Esto significó la práctica desaparición de los criadores independientes y que las decisiones sobre el tipo de pollo a criar las tomaran las grandes empresas integradoras, que al mismo tiempo que suministran los pollitos recién nacidos y el pienso, disponen de los reproductores y terminan el proceso en un matadero, bien propio o concertado. Mas tarde, entrando en el juego varios de los países europeos que formaron el entonces denominado Mercado Común (Francia, el Reino Unido, los Países Bajos y Alemania, principalmente), así como algún otro (Canadá, Israel, Japón, Hungría, etc.), comenzaron a operar en el mercado español otras estirpes comerciales procedentes de ellos. Así, hubo unos años (1960 a 1980) en los que el número de estirpes comerciales en liza en el mercado español fue muy considerable, como se muestra en la adjunta tabla.
TABLA 1. Estirpes comerciales de aves que han llegado a competir en el mercado español en los últimos 50 años (*)
| Principales estirpes de puesto (**) | Otras estirpes de puesta (**) | Estirpes para cruces de carne |
| Bovans | Antohny’s | Anak |
| Dekalb | Brenders | Arbor Acres |
| Harco | Demler | Cobb |
| Hisex | Fisher | Hubbard |
| Hy-Line | Garrison | Hybro |
| H&N | Honegger | Indian River |
| ISA (***) | Hi-Cash | Nichols |
| Kimber | Ideal | Peterson |
| Lohmann | Stone | Pilch |
| Shaver | Tetra | Ross |
| Vantress |
(*) En negrita, las estirpes aun actualmente en el mercado europeo, bien con su propio nombre o bien absorbidas por otra marca. (**) Algunas empresas con una estirpe para huevo blanco y otra para el de color. (***) Originalmente, Warren.
Otro aspecto a hacer observar de aquellos años es el de que en el proceso de creación y explotación de aves de tipo híbrido se comenzó con el empleo de simples cruces entre distintas razas y sin que las poblaciones utilizadas fueran concretas o específicas.
Luego se siguió con el cruce de híbridos de líneas consanguíneas y se terminó con el cruce de estirpes con reconocida aptitud combinatoria, ya fueran de la misma o de distinta raza, solapándose esto último con lo anterior.
Finalmente, fruto también de los avances genéticos de la segunda mitad del pasado siglo, hay que destacar el desarrollo de algunos tipos genéticos de reproductores pesados que ofrecieron una descendencia autosexable, es decir, con clara diferenciación entre los dos sexos en el momento de nacer, bien por las plumas de las alas o bien por el color del plumón de la cabeza. Ello ha permitido la crianza de broilers separados por sexos, cuando se ha creído necesario, obviando así el sexaje cloacal o «japonés», practicado actualmente con la descendencia de algunos tipos de reproductores pesados, así como con la de las estirpes de ponedoras de base Leghorn.
El desarrollo genético en los últimos años
Como consecuencia de los dos hechos antes mencionados y con independencia de otras razones económicas, desde finales del pasado siglo se ha ido registrando una reducción del número de granjas de selección, principalmente de Estados Unidos de donde provenían gran parte de las indicadas en la tabla precedente.
Muy posiblemente, el «respeto reverencial» de los avicultores españoles y europeos en general frente a 1os norteamericanos, al que aluden Orozco y Campo en un resumen de la situación en 1978 (*), fue excesivo pues bastantes de las estirpes importadas de Estados Unidos no respondían a las expectativas que se habían depositado en ellas. De esta forma, no es de extrañar que, en los últimos años, a la par que ha disminuido significativamente el número de empresas norteamericanas de genética aviar, cuyas estirpes se mencionan en la tabla precedente (unos dos tercios de las cuales tienen este origen), se hayan ido consolidando las europeas, algunas de ellas con adquisición de material genético procedente de Estados Unidos.

(*) Para más información, ver: “Situación de la mejora genética avícola en la CEE y en España. Programas de mejora genética”, por F. Orozco y J.L. Campo. (XVI Symp. de la AECA, Burgos. Publicado en “Selecciones Avícolas” 1979: 1, 11-16)
Al mismo tiempo, los objetivos de la selección han ido cambiando. Por ejemplo, mientras que a mediados del siglo pasado se tendía a mejorar:
- en las estirpes de puesta, fundamentalmente la capacidad de producción de huevos, el peso del huevo y la resistencia a algunas enfermedades (leucosis),
- en los reproductores empleados en los cruces para carne, la velocidad de crecimiento de los broilers, el peso de las masas cárnicas (especialmente la pechuga) de estos, etc.
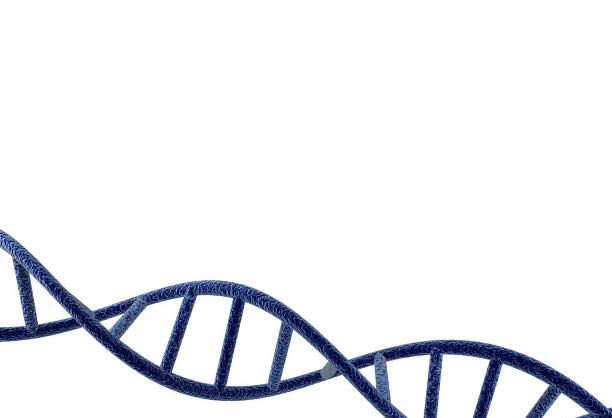
Hoy en día, sin abandonar estos objetivos, se han añadido otros tan importantes como:
- en las estirpes de puesta, el adelantar la llegada a la pubertad de las pollitas, un menor peso corporal, con la consiguiente reducción de la ingesta de pienso, una mayor persistencia
- en la puesta para alargar la vida productiva de las gallinas, etc.
- en los reproductores pesados, una mayor capacidad cardíaca para que los pollos puedan responder a los problemas derivados de la ascitis, tengan una mayor resistencia ósea para mejorar la calidad de la marcha, etc.
En esta carrera por aventajar a la competencia muchas empresas han cometido errores que, a veces, les ha ocasionado la pérdida o una reducción de su actividad en un determinado mercado o país. Basta considerar que los resultados de una determinada decisión en materia genética tardan en evidenciarse varios años (al menos 4 ó 5), por lo que un error cometido en un determinado aspecto puede tener consecuencias desastrosas a largo plazo.

Como ejemplos de unos caracteres antagónicos tenemos los siguientes:
- en la producción de huevos, la selección realizada para mejorar la dureza de la cáscara (con la consiguiente reducción de las roturas), que juega en sentido contrario con la realizada para aumentar la producción huevera, y viceversa,
- en la de carne, la realizada, sin más, para mejorar la puesta de las reproductoras pesadas, que opera en sentido contrario del peso del huevo y, por consiguiente, del que tiene el pollito recién nacido y el final del broiler comercial.
Este último caso es de una especial complejidad para las integraciones de pollos debido a que estas, entre otras cosas, han de evaluar cuidadosamente la necesidad de disponer de una estirpe de reproductoras caracterizada por una elevada producción de huevos, con el consiguiente número de pollitos recién nacidos, o bien primar la velocidad de crecimiento y el rendimiento cárnico de los broilers.
En este campo, pues, la competencia entre las empresas de genética es muy aguda a fin de poder ofrecer a las integradoras las líneas de aves reproductoras que se hallen mejor «equilibradas» para cubrir ambos requisitos de la forma más rentable posible para sus clientes. Esto, además, tiene otra faceta que complica la situación, respondiendo a una pregunta ya clásica: ¿deben las empresas de genética tener productos especiales para determinados mercados o bien desarrollar un producto que sirva para todo el mundo?
La respuesta no es sencilla pero, en general, teniendo en cuenta la facilidad de comunicaciones de hoy en día, que ha facilitado los intercambios comerciales entre los principales países exportadores de productos avícolas (Estados Unidos, los Países Bajos, España, etc., en el mercado del huevo, y también Estados Unidos, Brasil, Tailandia, Ucrania etc. en el del pollo) y los importadores, y que, entre aquellos, los métodos de producción son bastante semejantes, salvando las lógicas diferencias por el clima, sus economías, etc., diríamos que las líneas genéticas con las que se trabaja en todos ellos para resolver este dilema son las mismas.
Esto no obsta, sin embargo, para que algunas importantes empresas de genética hayan desarrollado, además, unas estirpes diferentes para cubrir unas necesidades específicas de determinados mercados, principalmente en el sector de la carne de ave.
Contribución de la genética a los avances en avicultura
Para finalizar, creemos necesario añadir unos comentarios sobre lo que la avicultura debe a los avances genéticos ya que, ante una comparación entre los mejores rendimientos de las aves con las que se trabaja actualmente con las de hace unos años, se podría plantear la duda del grado la responsabilidad que incumbe a los genetistas, a los nutrólogos, o a las mejores condiciones de sanidad y de manejo con las que hoy se crían las aves.
A este respecto son muy demostrativas las experiencias realizadas por Havenstein y col. (1994 y 2003) en las que compararon el crecimiento de los broilers de una genética de 1957 o bien del momento y alimentados o bien con unas raciones también de aquel año o bien de este último.
TABLA 2. Efectos de la genética y la nutrición en el crecimiento de los broilers hasta 42 días (*)
| Genética del año | 1957 | 2001 | ||
| Nutrición del año | 1957 | 2001 | 1957 | 2001 |
| Peso vivo, g | 359 | 578 | 2.162 | 2.672 |
| Índice de conversión | 2,34 | 2,14 | 1,92 | 1,63 |
| Mortalidad, % | 1,8 | 2,4 | 3,6 | 3,6 |
| Rendimiento canal, % | 60,0 | 61,0 | 68,3 | 73,3 |
| Carne de la pechuga, % | 11,6 | 11,6 | 17,4 | 20,0 |
| Grasa abdominal, % | 0,27 | 0,62 | 1,10 | 1,40 |
| Grasa total, % | 8,5 | 10,9 | 12,2 | 13,7 |
(*) Havenstein y col., 2003. Poultry Sci., 82: 1500′-1518
En resumen, si bien entre los años 1957 y 2001 se había mejorado en lo referente a la nutrición (aparte de otros aspectos, no analizados en esta experiencia, como habían sido la condiciones ambientales de las naves), no cabe duda de que la mayor parte de los progresos pueden atribuirse a la genética ya que:
- con los pollos de 1957 la mejor nutrición solo permite mejorar un 7,2 % el crecimiento, mientras que con los del 2001 éste mejora en un 23,6%
- con los pollos de 1957 la mejor nutrición solo permite mejorar en un 8,9 % el índice de conversión, mientras que con los del 2001 ésta mejora en un 16,6 %
- gracias a una mejor alimentación (la del 2001 contra el 1957) la proporción de carne de
- la pechuga no mejoró en absoluto (fue del 11,6 %), mientras que gracias a la genética aumentó desde un 17,4 % hasta un 20,0 %.
Aparte de ello., en el sector del pollo para carne en los últimos años estamos viendo que, en general, la mejora genética de las principales estirpes que se están utilizando en el mundo permite anualmente:
- reducir en casi un día el tiempo necesario para alcanzar un determinado peso vivo, o bien, dicho de otra forma, aumentar en algo más de 60 g el crecimiento medio diario,
- aumentar en unos 0,3 huevos al año la producción de las reproductoras pesadas y en un 0,25 % anual el nivel de fertilidad.
Sin embargo, ello no obsta para que, al mismo tiempo, en los últimos años hayan surgido determinadas miopatías pectorales ligadas precisamente a la extraordinaria velocidad de crecimiento de los pollos actuales, como son las llamadas “pechugas de madera” las “estrías blancas”, etc.”.
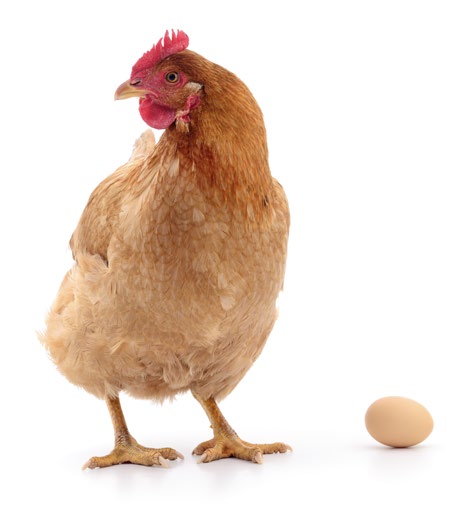
Frente a estos problemas, mientras que, por una parte, se han desarrollado algunos métodos de detección para poder desviar las canales afectadas para un despiece, por otro la selección genética actual de los reproductores está incluyendo un estudio pormenorizado del problema con el fin de analizar con más detalle los factores que pueden influir en ello. Por su parte, el sector del huevo no se ha quedado atrás, estimándose que los avances de las principales estirpes comerciales de puesta (blancas y de color) en los últimos 50 años han sido de:
- un adelanto de la precocidad sexual, evaluado entre unos 10 y 15 días (con el 50 % de producción actual entre 145 y 150 días),
- unos 2,0-2,5 huevos más al año por gallina, hasta 80 semanas de edad (aves Leghorn y marrones, respectivamente)
- un menor consumo de pienso de, unos 5-10 diarios por gallina, equivalente a una mejora de unos 60-80 g por docena de huevos (aves Leghorn y marrones, respectivamente)
Aparte de todo ello, una vez logrado que las gallinas de las estirpes marrones alcancen en su producción a las de base Leghorn en casi todos sus caracteres, salvo en la ingesta de pienso, el reto actual se halla en prolongar la vida productiva útil de las mismas hasta unas 80 semanas de vida, al menos.
El problema estriba no tanto en mantener una curva de puesta aceptable en las últimas semanas de producción sino una calidad aceptable del huevo, principalmente la de su cáscara, con el problema inherente de los mayores niveles de roturas a edades avanzadas.
JOSÉ A CASTELLÓ
Con el apoyo de:

Categorías

Clasificados enero 2022
Leer
La carne de ave española se promociona en los EAU
Leer
La feria de El Prat de Llobregat, celebrada con PCR para descartar la influenza aviar
Leer
Grupo AN colabora con Eroski para lanzar etiquetas inteligentes en productos avícolas
Leer
Una planta de incubación y una docena de granjas se volatilizan por tornados en EE.UU.
Leer
El riesgo de transmisión aérea de la influenza aviar de las aves acuáticas silvestres a las aves domésticas es insignificante
Leer
 Revistas
Revistas Archivo
Archivo La revista de la industria
La revista de la industria



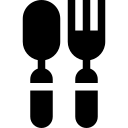
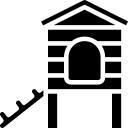
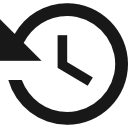
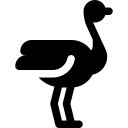
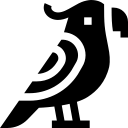
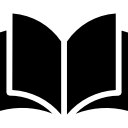
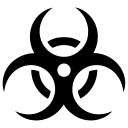
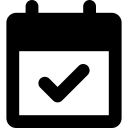
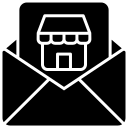
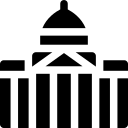
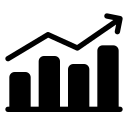
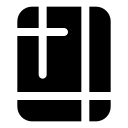
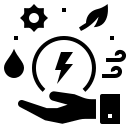
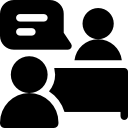
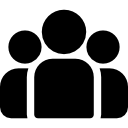
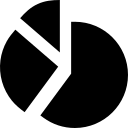
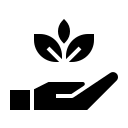
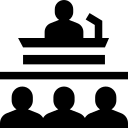
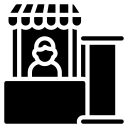
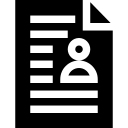
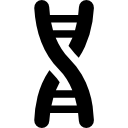
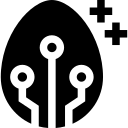
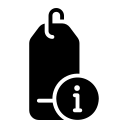
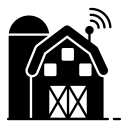
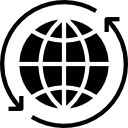
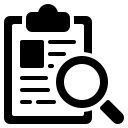
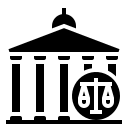
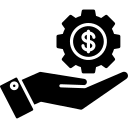
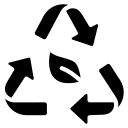
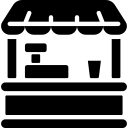
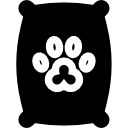
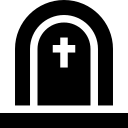
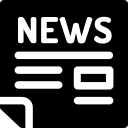
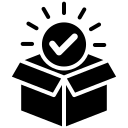
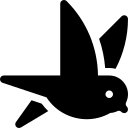
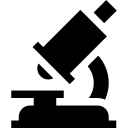
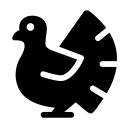
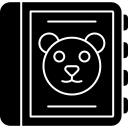
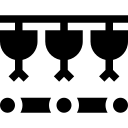
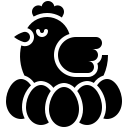
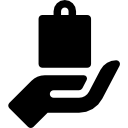
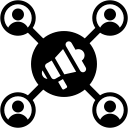
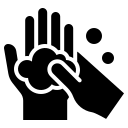
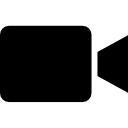
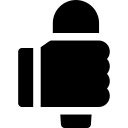
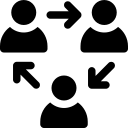
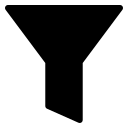
 PDF
PDF